EL CAUTIVO DE AMENÁBAR SE CONVIERTE EN LA SCHEREZADA DE CERVANTES

Mucho se ha tardado el cine español en dedicarle un largometraje a uno de los episodios más convulsos en la vida del escritor Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). The Man of La Mancha (1972), basado en el musical de Broadway, ya exploraba el cautiverio que tuvo lugar en Sevilla, en la época en la que redactaba el manuscrito de su primer Quijote. Cervantes pagaba en esa cárcel una pena por haber malversado supuestamente fondos durante sus labores de recaudador de impuestos atrasados.
Alejandro Amenábar construye en El cautivo, un relato a caballo (o a Rocinante) entre la exploración biográfica y la mitología literaria, especulando que los cinco años de cautiverio en Argel (1575-1580) no solo marcaron la vida de Miguel de Cervantes, sino que forjaron al autor que revolucionaría la narrativa occidental (“El novelista no debe rendirle cuentas a nadie, salvo a Cervantes”, escribió Milan Kundera en El arte de la novela).
Según los anales de la historia, el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue capturado el 26 de septiembre de 1575 por piratas berberiscos en el Mediterráneo, cerca de la costa catalana, mientras regresaba de Nápoles a España a bordo de una galera llamada Sol. Los corsarios argelinos tomaron el barco tras un combate, encontrando entre los papeles de nuestro héroe. cartas de recomendación de Don Juan de Austria que les hizo creer que el Manco de Lepanto era un personaje importante, elevando su rescate a la exagerada suma de 500 escudos de oro. Este malentendido implicó que fuera llevado como esclavo al Baño del Rey, un centro de confinamiento para todo tipo de nacionalidades. Las cartas de las cuales era portador generaron el malentendido: pensaron que habían apresado un noble valioso por el cual su familia podía pagar un gran rescate. Cervantes fue detenido con su hermano Rodrigo, algo que el filme no incluye.
Tampoco hay mención de la vida militar del protagonista que fue un soldado profesional de muchas batallas, en diversos lugares de Europa, la más célebre es la de 1571, la Batalla de Lepanto contra los turcos, donde perdió el movimiento del brazo y la mano izquierda al ser seccionado un tendón por un trozo de plomo de un arcabuz. Lepanto no acabó con la carrera militar del futuro escritor, más bien lo empujó a seguir luchando con las armas españolas en Navarino, Corfú, Bizerta y Túnez. Al concluir esas campañas militares residió tres años en Italia y en 1575 decidió, con su hermano, volver a España desde Nápoles. Los turcos vendieron a los hermanos Cervantes como esclavos en Argel. Un lustro después fueron rescatados por los padres trinitarios al pagar un rescate de 500 escudos el 19 de septiembre de 1580 cuando ambos hermanos se encontraban encadenados a un banco de remeros de una galera.
Martín Fernández de Navarrete, uno de los biógrafos canónicos del autor del Quijote, nos describe el Baño del Rey como una cárcel con aproximadamente dos mil reos, “de 70 pies de largo y 40 de ancho, repartido en altos y bajos, con muchas camarillas y aposentos alrededor”. La población carcelaria era enorme en Argel. El biógrafo consultado habla de veinticinco mil cautivos, en total; versus los dos mil que acogía el Baño del Rey. La misma fuente dice que Azán Bajá “empezó su gobierno para sí tomando arraéces, turcos, y aun de su antecesor, cuantos cautivos de rescate tenían, a excepción de muy pocos, llegó tener en su baño hasta dos mil en el mismo que tenía a Cervantes”. El abundante tiempo disponible hacía que los reos se entretuvieran con juegos, bailes y representaciones, especialmente en Nochebuena, costumbres que aparecen en la comedia cervantina Los baños de Argel y no en la película de Amenábar.
Otro dato ausente del filme es la violencia cotidiana de la prisión, las reyertas, los castigos, las malas condiciones sanitarias, que eran en verdad las verdaderas causas de tantos intentos de fuga no solo por parte de Cervantes. El monarca Azán Bajá también era parte de la violencia ya que bajo su mandato fueron ejecutados por la horca o a palos centenares cristianos. Esta violencia carcelaria, o la problemática del hacinamiento, no son parte del interés del guion de Amenábar.
Mientras la familia de Cervantes se gasta toda la fortuna familiar para rescatar a los dos hermanos (otro dato ausente en el filme), nunca se llega al monto económico establecido. Las dos hermanas de Cervantes se quedan sin su dote. El resto del dinero los padres redentores, encargados de negociar con el Bajá, tienen que conseguirlo a través de una colecta entre los mercaderes argelinos. Para hacer más verosímil la recolección del dinero, los guionistas se permiten la licencia de darle algunos días libres al prisionero Cervantes. Esto quiere decir que el Bajá le permite dejar el Baño del Rey durante jornadas enteras (un premio por las historias que le cuenta diariamente). Estos paseos permiten que el escritor haga amigos entre los lugareños.
Durante el lustro que estuvo preso, Cervantes (de indudable talento militar) lideró cuatro intentos de fuga, todos fallidos. El último tuvo como escenario principal una cueva en la que se escondieron (él y catorce compañeros) durante siete meses hasta que fueron delatados por el hombre que les llevaba las provisiones. Hazán Bajá le perdona la vida al prisionero español, pese a sus intentos de fuga, convirtiéndolo (aquí radica el aporte del filme) en un Scherezada masculino, obligándolo a narrar para sobrevivir. Esta licencia dramática, aunque históricamente improbable, resulta conceptualmente brillante: Amenábar propone que Cervantes aprendió a ser Cervantes contando historias bajo amenaza de muerte.
El filme, escrito por Amenábar junto a Alejandro Hernández, se nutre inteligentemente de las propias obras cervantinas: las comedias Los baños de Argel y El trato de Argel, y particularmente, “La historia del cautivo” de la primera parte del Quijote (capítulos 39-41). Estos textos ofrecen un mapa íntimo de aquellos años: las dinámicas carcelarias, los intentos de fuga, los espacios exóticos como los baños turcos que Amenábar recrea con atmósfera sensual y claustrofóbica. La ausencia de mujeres en pantalla hasta el tercer acto —cuando aparece Zoraida en un relato oral de Cervantes dentro del relato cinematográfico— es una decisión que concentra la tensión en el vínculo entre captor y cautivo, entre el poder y la palabra.
La escena homoerótica entre el Hazán Bajá y Cervantes es, sin duda, el elemento más polémico del filme. Antes de ella hay algunas escenas en el baño turco en las que vemos cuerpos semidesnudos de los sirvientes y los cortesanos. De hecho, cuando Miguel despierta de un golpe que lo ha noqueado, se ve desnudo bocabajo, mientras recibe aceitosos masajes sensuales por parte de un esclavo. Con este tipo de escenas, vemos cómo Amenábar no teme explorar la especulación que desde hace décadas recorre ciertos círculos académicos sobre una posible homosexualidad de Cervantes; sin embargo, como señala José Manuel Lucía Megías —uno de los propios asesores del director—, lo queer no tiene asidero sólido en ninguna de las obras cervantinas. No hay en su corpus literario indicios consistentes de esta orientación, y atribuirla resulta más un ejercicio de proyección contemporánea que de rigor filológico.
¿Estamos entonces ante una provocación gratuita? No necesariamente. Amenábar parece menos interesado en hacer una declaración sobre la sexualidad de Cervantes que en explorar las dinámicas de poder, seducción y sometimiento que operan en el cautiverio. La polémica escena funciona como metáfora: el escritor está a merced de su captor, quien puede poseerlo de todas las formas imaginables. Es Hazán Bajá quien besa a Miguel sin recibir la misma respuesta apasionada. El monarca le hace una pregunta que recibe el silencio del escritor: “¿Te gustó o sientes miedo?”. El que parecería tener miedo de ir más allá es el cineasta que inteligentemente deja ahí el acercamiento de la autoridad hacia el subyugado.
Que esta posesión (fruto de la relación de poder) adquiera tintes eróticos intensifica la vulnerabilidad del protagonista y la complejidad de su relación con el Bajá, quien oscila entre ser el verdugo, el mecenas y el oyente más fascinado. El riesgo, claro está, es que la escena sea leída como oportunismo de un cineasta que busca titulares más que una verdad dramática. Y para los que conocen la obra de Amenábar, sabemos que él es un pequeño gran Cervantes, un contador de historias nato al que le interesa desovillar un buen relato audiovisual. Por algo tiene a su haber el Óscar por Mar adentro, mejor película extranjera del 2004.
La estructura narrativa del filme –con el Padre Antonio de Sosa como narrador que advierte desde el principio que “El infierno está aquí en la tierra”– establece el tono: no estamos en el territorio de la hagiografía ni de la aventura romántica, sino en el del dolor que transmuta en creación. Cuando Sosa (un teólogo que en verdad existió) le advierte a Cervantes sobre las consecuencias de la fuga —“La muerte más larga y espantosa. Eso espera al autor de una fugada. Esto no es un cuento, hijo. Esto es la vida real”— el filme establece su tema central: la tensión irresoluble entre ficción y realidad, entre el deseo de libertad y las cadenas que, paradójicamente, pueden forjar al artista. El padre Sosa (figura histórica que también estuvo encarcelado en el Baño del Rey) prefigura de cierta forma al escritor en el que Cervantes quiere convertirse. El viejo sacerdote siempre está escribiendo, registrando, haciendo la crónica de la cotidianidad del Baño del Rey. En una de las escenas climáticas, Cervantes le cuestiona sobre los manuscritos acumulados que no verán la luz. Este señalamiento hiere al cronista, pero esconde una verdad: el teólogo Sosa es autor de Topografía e Historia General de Argel y Diálogo de los mártires de Argel, uno de los documentos históricos más relevantes sobre el dominio de los turcos sobre Argel.
Esto se ve, más que nada, en la entrada que hacen a la fortificación dos personajes muy parecidos a Don Quijote y Sancho Panza que son llamados los Redentores por los prisioneros, rescatistas, representantes del papado y el enlace entre las familias de los cautivos y las autoridades. El plano general de ambos cruzando el umbral de la prisión es importante porque nos da la imagen exacta con la cual ambas criaturas de ficción han pasado a la posteridad.
La imagen con la que nos quedamos de este filme es la de un joven soldado —“Lo suyo no son las armas, lo suyo es contar historias”, dice de él otro cautivo— que descubre su verdadera vocación en el lugar menos propicio. La escena en la cueva, donde Cervantes y catorce compañeros aguardan fugados durante meses un barco español que nunca llega, cristaliza esta transformación: “Pasaron muchos días, semanas. Y entonces él les empezó a contar todas las historias que había leído. Y, muchas veces volvía a lo que ya había contado y lo convertía en algo nuevo”. Aunque también es una alusión a la caverna de Platón, aquí está, en esencia, el método cervantino: la reescritura, la variación, la capacidad de hacer que lo viejo sea nuevo. El supremo contador de relatos nace en la oscuridad de una gruta argelina antes de cumplir 30 años.
Una de las revelaciones más sugestivas del filme ocurre en el tercer acto: el origen del segundo apellido de Cervantes. Saavedra no sería un apellido familiar sino un apodo árabe, shaibedraa, que significa “brazo tullido” o “el manco”, mote adoptado tras su liberación. Esta etimología —que fusiona el trauma físico con la identidad literaria— resulta poéticamente perfecta, aunque su veracidad histórica sea discutible. Lo relevante es que Amenábar convierte la herida en algo irresistiblemente simbólico: Cervantes es quien escribe con el brazo que le queda, quien transforma la mutilación en su marca distintiva. Y así el cineasta resuelve uno de los errores más difundidos: Cervantes no era manco por ser amputado, tenía su brazo intacto, pero completamente inmovilizado.
Un aspecto importante que está ausente en el filme es la influencia del mundo árabe en la cosmovisión de Cervantes. La historia del cautivo en el Quijote (que tiene como protagonista a Zoraida) usa la premisa de la aparición de dos papeles escritos en árabe que deben ser descifrados. La lengua que se habla en el contexto de este relato es, según el narrador cervantino, “una mezcla de todas las lenguas, con la cual todos nos entendemos”. En el mismo capítulo 41, el cautivo se referirá a esa forma de comunicación como “una bastarda lengua”. Este territorio lingüístico crucial no está ni siquiera aludido en el filme. Ni siquiera una alusión a su alter ego, Cid Hamete Benengeli, quien solo pudo haber surgido de su conocimiento de la lengua árabe. Ben Engeli (nos recuerda Martín Fernández) significa hijo del Ciervo o cervateño, alusión al escudo de armas de la familia de Cervantes. En la segunda parte del Quijote (nada más para reforzar la importancia del árabe en el mundo del Quijote), el narrador reflexionará sobre el origen arábigo de palabras como almuerzo, alhambra, alguacil, alacena, alcancía… Los guionistas deciden no incluir nada de esto en el filme, ni siquiera un diálogo en árabe que permita al personaje de Cervantes lucir su conocimiento de la lengua.
El rescate de 500 ducados de oro —una fortuna para la época— subraya el valor literal que los moros le atribuyeron a su vida, pero el filme sugiere que el verdadero rescate fue interior: el descubrimiento supremo de cómo contar historias no es una afición sino una necesidad existencial. Cuando Cervantes le dice al Bajá “Quiero que la gente de mi tierra me lea. Toda la gente”, formula la ambición democratizadora que distinguirá a su Quijote: escribir no para las élites cortesanas sino para todos los que saben leer, incluso aquellos que leen “hasta los papeles tirados en la calle”, como se presenta Cervantes, al principio del filme, citando el prólogo de su obra maestra.
El filme cierra con una imagen de molinos de viento mientras Cervantes regresa a España. Aquí se hace realidad la frase con la que se despide un prisionero: “Nos vemos en La Mancha”. Es un detalle quizá obvio pero eficaz: Amenábar nos ha contado el proceso de transformación de un joven soldado en el creador de Don Quijote. Los molinos funcionan como promesa, como anticipo de la locura esplendorosa que Cervantes aún no ha escrito pero que ya late en su experiencia: la lucha contra gigantes que solo existen en la imaginación, la insistencia en la ficción como la forma superior de la verdad.
Hazán Bajá (que se parece mucho al actor italiano Franco Nero) le dice en un momento crucial: “Cervantes, el más grande impostor que conozco”. La frase condensa la paradoja cervantina: el escritor es impostor porque inventa, pero sus invenciones revelan verdades que la realidad no puede contener. En este sentido, El cautivo apuesta a que esas verdades nacieron en Argel, en el infierno terrenal donde un joven manco aprendió que las historias no solo entretienen: sino que también liberan, salvan y fundan identidades.
¿Es El cautivo una biografía rigurosa? No, es una obra audiovisual con licencias ficcionales de mucha valía estética. ¿Es una especulación responsable sobre los años formativos de Cervantes? Tampoco del todo, es más bien un libérrimo ejercicio de imaginación histórica que ilumina las conexiones entre vida y obra, entre trauma y creación. El filme de Amenábar tiene la valentía de asumir sus propias invenciones. Al fin y al cabo, Cervantes —el más grande impostor— habría comprendido que la ficción es el único camino hacia la verdad. Vale.


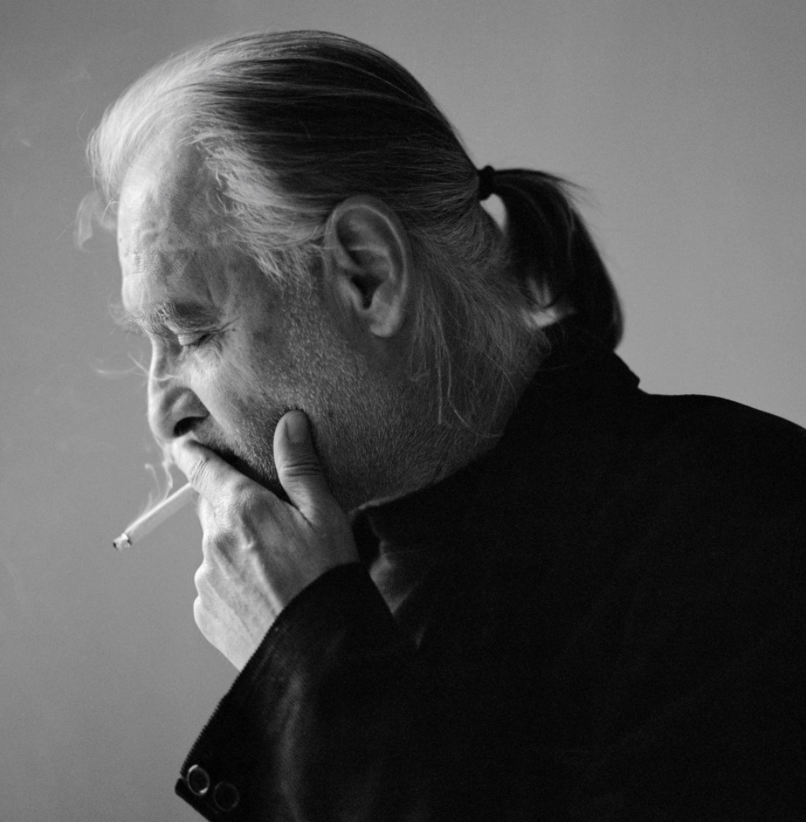






Debe estar conectado para enviar un comentario.